Vol. 4 | No. 7 | Febrero - julio 2024
| ISSN: 3006-1385 | ISSN-L: 3006-1385 | Pág. 23 - 35
Factores psicosociales como riesgo de
deserción en estudiantes universitarios
del Programa de Atención Temprana y
Educación Infantil
Psychosocial factors as risk
of dropout in university students of the Early Care and Early Childhood Education
Program
Silvia Sara Ramos Silvestre
silvia.ramos.patei@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-3634-6096
Universidad Técnica de Oruro. Oruro, Bolivia
Edwin Saul Siñani Alaro
edcetbolivia@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5073-9493
Unidad Educativa “Jorge Franklin Mercado Navia”.
La
Paz, Bolivia.
Artículo recibido 29 de agosto de 2023
/ Arbitrado 20 de septiembre de 2023 / Aceptado 18 de noviembre 2023 /
Publicado 01 de febrero de 2024
http://doi.org/10.62319/simonrodriguez.v.4i7.26
RESUMEN
El presente estudio analizó factores
psicosociales de riesgo de deserción en
estudiantes del Programa de Atención Temprana y Educación Infantil. Se
realizó un diseño no experimental, transversal
y descriptivo. La muestra
estuvo conformada por 102 estudiantes, a los cuales se
les aplicaron cuestionarios sociodemográficos y de deserción modificado. Los resultados
mostraron que el rendimiento académico
medio en tres semestres (57.8%, 56%, 49%); 87.3% de estudiantes
trabajan, 52.9% a jornada completa,
afectando su rendimiento;
41.2% comprende los
contenidos solo a veces; la
familia concibe mal al estudiante (3.9%), expectativas familiares muy elevadas (13.7%), se sienten valorados como
malos estudiantes (5.9%), afectando su
motivación; 70% ingresó por consejo de otros; 5.9% tiene peor
rendimiento que sus pares, relacionado
con repitencia e indirectamente deserción y más del
78% refieren deficiencias en cursos
anteriores. Los estudiantes determinaron como principales factores de riesgo de deserción: dificultades
económicas (26.5%), problemas familiares
(13.7%), posibilidad de perder el año (11.8%) y ubicación laboral
(10.8%).
Palabras clave: Riesgos
de deserción; factores psicosociales;
factores sociodemográficos; rendimiento académico; motivación.
ABSTRACT
The present study analyzed psychosocial risk factors for dropout in
students of the Early
Care and Early Childhood Education Program. A non-experimental, transversal and
descriptive design was carried out. The sample
was made up
of 102 students,
to whom sociodemographic and modified dropout
questionnaires were applied. The results
showed that the average academic performance in three semesters (57.8%,
56%, 49%); 87.3% of students
work, 52.9% full time, affecting their performance; 41.2% understand the contents only sometimes;
the family conceives the student poorly (3.9%), very high family expectations
(13.7%), they feel valued as bad students
(5.9%), affecting their motivation; 70% entered on the advice of others; 5.9% have worse performance than their peers, related
to repetition and indirectly dropping out,
and more than 78% report
deficiencies in previous courses. The
students identified
the main risk factors for dropping out: economic difficulties
(26.5%), family problems (13.7%),
possibility of missing the year (11.8%) and job placement (10.8%).
Keywords: Dropout risks;
psychosocial factors; sociodemographic
factors; academic performance;
motivation.
INTRODUCCIÓN
La deserción estudiantil es uno de los
problemas que aqueja a la mayoría de las instituciones de educación superior en toda Latinoamérica. Es
amplio el número de investigaciones que a la fecha abordan esta problemática y dan cuenta del número de
estudiantes que no logran culminar sus estudios universitarios y de los costos sociales relacionados a este
fenómeno. Lo anterior supone un desafío para las instituciones de educación superior, se hace necesario
comprender cuáles son los factores que están generando este aumento en las tazas de deserción y proponer
planes de acompañamiento que sean coherentes, además, con la diversidad de estudiantes. Esto
contribuirá a asegurar la permanencia y titulación oportuna, sin que las instituciones vean comprometida su
exigencia académica para cumplir con su rol de formación de profesionales competentes ante los desafíos
del mundo actual.
En la actualidad, no existe una única
definición para el concepto de deserción universitaria. Por una parte, Picardo et al. (2004), lo definen como
un acto deliberado o forzado mediante el cual el estudiante deja su clase o instituto educacional. Por su
parte, Tinto (1982), recalcó que existe una gran variedad de comportamientos que se denominan como
deserción, y que estos no deben abarcar todos los abandonos de estudios, así como también, no todas las
deserciones estudiantiles merecen ser intervenidas por las instituciones. Define la deserción como una
situación a la que se enfrenta un estudiante cuando sus proyectos educativos no logran concretarse.
Para este autor, la definición de
deserción, debe analizarse desde una perspectiva individual, se referirse a las metas y propósitos que tienen las
personas al incorporarse al sistema de educación superior, ya que algunos no se identifican con la graduación
ni son, necesariamente, compatibles con los de la institución en que ingresaron por primera vez. Más aún, las
metas pueden no ser perfectamente claras para la persona que se inscribe en la universidad y cambiar
durante la trayectoria académica.
Desde la perspectiva institucional,
definir la deserción implica identificar entre las múltiples formas de abandono aquellas que ameritan intervención.
La universidad debe definir la deserción en torno a metas educativas e institucionales, considerando
que su objetivo es educar y no solo matricular estudiantes. Asimismo, existen factores sociales generales
que limitan la eficacia de las intervenciones estatales y nacionales para mejorar la retención. Estos
factores configuran la disposición real de los estudiantes para asistir y permanecer en la educación superior
a través de procesos poco modificables mediante acciones regionales o nacionales (Cortés-Cáceres et
al., 2019).
De lo anterior, se desprende que la
deserción es un fenómeno complejo, resultado de dinámicas múltiples; asimismo, aún es insuficiente la
identificación de sus factores internos y externos. Según Braxton (como se
citó en Quintana Pastén et al., 2020), los enfoques
de análisis de la deserción y retención
pueden agruparse en cinco grandes categorías, dependiendo del énfasis
otorgado a variables explicativas
individuales, institucionales o del entorno familiar, correspondientes a
las esferas psicológica, económica,
sociológica, organizacional e interaccional.
El enfoque psicológico para la
retención estudiantil se basa en los rasgos de la personalidad, discriminando a aquellos estudiantes que
completan sus estudios en relación a los que no lo hacen. Este modelo es determinado principalmente por
características y atributos del estudiante. El enfoque sociológico destaca la importancia de
factores externos sobre el individuo para la retención universitaria. Spady (como se citó
en Pedraza-Vega et al., 2020) sugiere que la deserción es el resultado de la
falta de integración de los estudiantes en el entorno de la educación superior.
El enfoque económico se centra en la
capacidad o incapacidad del estudiante de poder solventar los estudios. El organizacional está determinado por
las características que presenta la educación superior, en relación a las prestaciones que ofrece a los
estudiantes. En este enfoque cobra especial relevancia la calidad de la docencia. El enfoque de interacción
explica que existen diversas variables que ayudan al estudiante a adaptarse a la institución que seleccionó
(Miranda-Limachi et al., 2019).
En Bolivia, la deserción estudiantil
universitaria es un problema de gravedad en las instituciones a nivel nacional, tanto en las instituciones
públicas como privadas. Debido a esto, los estudiantes perciben que no son competitivos, lo cual se convierte
en un obstáculo hacia sus metas, provocando que muchos de ellos no logren alcanzar el éxito esperado
(Contreras Torres et al., 2017; Torres-Roman et al.,
2018).
La Universidad Técnica de Oruro en
Bolivia responde a las necesidades del Departamento de Oruro, de la región y del país, al ofrecer la
oportunidad de efectuar estudios en el Programa de Atención Temprana y Educación Infantil (PATEI) en la Facultad
de Ciencias de la Salud, Carrera de Medicina. Esta institución es una de las que imparten educación a
estudiantes que trabajan durante el día y estudian en la noche. El programa tiene como objetivo formar, desde el
ámbito académico y profesional, a especialistas en materias relacionadas con la Atención Temprana y
Educación Infantil, desde una perspectiva interdisciplinaria de la salud. La atención temprana es uno de los aspectos
más importantes dentro del área y es uno de los factores que ayudarían a consolidar el programa ya que
responde a la necesidad social actual.
Dada la modalidad en la que se ofrece
la carrera, se hacen necesarias estrategias que apoyen la retención de los estudiantes y eleven la eficiencia. Es
por ello, que este trabajo tiene como propósito analizar los factores psicosociales que constituyen riesgo
de deserción en estudiantes universitarios del Programa de Atención Temprana y Educación Infantil, de la
Carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Oruro en Bolivia.
MÉTODO
La presente investigación es de tipo
cuantitativa, presenta un diseño no experimental, de corte transversal descriptivo. Se estudiaron,
relacionaron y analizaron los factores psicosociales de riesgo de deserción en estudiantes universitarios del Programa
de Atención Temprana y Educación Infantil, de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica
de Oruro en Bolivia en el año 2020. El estudio es de tipo descriptivo y explicativo.
La muestra estuvo compuesta por 102
estudiantes del Programa de Atención Temprana en Educación Infantil gestión 2019, pertenecientes a 1º,
2º y 3º semestre. La unidad muestral es el grupo. Se
aplicó el muestreo no probabilístico,
utilizando la técnica de muestreo aleatorio por conglomerados (Hernández
et al., 2016).
Criterios de inclusión:
-
Estudiantes inscritos formalmente en
el PATEI.
-
Estudiantes con asistencia regular a
clases.
-
Estudiantes pertenecientes a 1º, 2º,
3º semestre Criterios de exclusión:
-
Negación por parte del estudiante a
participar en la investigación. La
técnica a fue la encuesta, como instrumento
-
El Cuestionario Sociodemográfico para
Estudiantes (adaptado por Sejas, 2012).
-
Escala de Índice de Riesgo de
Deserción, modificado (adaptado por Sejas, 2012).
-
Cuestionario de Deserción modificado
(adaptado por Sejas, 2012).
El análisis
estadístico fue realizado con el SPSS, 18.0 para el acceso, gestión,
preparación y análisis de los datos
obtenidos con los instrumentos aplicados (Coakes y Ong, 2011).
RESULTADOS
Para conocer el
tipo de relación que los estudiantes sostienen con su entorno, es necesario
conocer las particularidades
sociodemográficas que presentan cada uno de ellos. De acuerdo con los datos
estadísticos descriptivos, obtenidos del
cuestionario sociodemográfico, la variable estudiante, está dividida en
cuatro dimensiones: personal, familiar,
escolar y social. En la dimensión personal la mayor parte de los
participantes de la muestra son de sexo
femenino, predominando con un 90,0%. El 49,0% se encuentra en un rango de 25 a 27 años; el 33,0%, de 19 a 21 años y el
18,0% entre de 22 a 24 años. El 70,0% de la muestra es citadina; el 28,0% son de provincia y el 2,0% del interior
del país. Respecto a su estado civil el 60% es soltero; el 10% es casado y el 30% convive con su pareja. El
54,9% reside en la zona norte de la ciudad; el 3,9 en la sur; el 5,9% en la este;
4,9% en la oeste; el 4,9% en la central; el 14,7% en la noreste y el 10,8% en
la noroeste.
Según la
frecuencia, el 42,2% tienden a tener de 5 a 6 integrantes en la familia; el
40,2%, 7 o más integrantes. En relación
a la convivencia, el 30,0% viven solos; el 30% vive con su pareja, el resto con
algún mimbro de la familia. El 51% de
los padres trabajan ambos; el 40,2% dependen económicamente de ambos padres; el 10,8%, dependen de sí mismos con
ayuda. El 96,1% realizó sus estudios primarios en escuelas fiscales y el 3,9% en escuelas privadas.
Al analizar la
continuidad de estudios, se comprueba que el 85,3% tiene por último año vencido
el 2018; el 9,8% el 2017 y el 4,9% el
2016. En el momento del estudio el 29,4% de los estudiantes está en 3er semestre; el 29,4% estudia en 6to
semestre; el 21,6% pertenece a 5to semestre y el 19,6% cursa el 4to semestre.
En la dimensión
social se observa que el 87,3% de los estudiantes trabajan y el 12,7% no lo
hacen; el 52,9% trabaja jornada
completa; el 32,4% a media jornada y un 14,7% no tiene un horario fijo de
trabajo. El 64,7% tiene una vivienda
propia; el 22,5% es alquilada; el 6,9% es de contrato de anticrético y el 5,9%
es prestada. El
análisis de la condición socioeconómica indica que el 87,3% de la muestra es
media; el 10,8% es baja
y el restante 2,0% es alta.
A continuación, se
exponen y describen los datos cuantitativos que se obtienen de aplicar el
instrumento Escala de Índice de Riesgo
de Deserción.
En la tabla 1 se
presentan los datos estadísticos descriptivos para la variable factores
psicosociales de riesgo, dividida en
cinco dimensiones: grado de responsabilidad, autopercepción, evaluación de los
docentes, rendimiento académico y
satisfacción con la educación escolar. La dimensión: grado de
responsabilidad está dividida en seis
indicadores: competencia (sentimiento de capacidad), orden (mantenimiento de
cierto ordenamiento), sentido del deber
(concientización de las acciones), necesidades de logro (aspiraciones y objetivos), autodisciplina (realización
completa de actividades) y deliberación (pensamiento previo a la actuación).
Tabla
1.
Contraste de
medias, modas, desviaciones típicas para la variable Factores psicosociales de
riesgo. Escala de Índice de Riesgo de
Deserción y sus dimensiones. Población de estudio (n=102).
|
Dimensiones |
X |
m |
(DT) |
P. Mín. |
P. Máx. |
|
Grado de
responsabilidad |
2,56 |
3 |
(0,712) |
13 |
33 |
|
Rendimiento
académico |
3,62 |
4 |
(0,923) |
4 |
13 |
|
Autopercepción |
3,11 |
3 |
(0,889) |
2 |
7 |
|
Satisfacción con
la educación |
3,35 |
4 |
(0,930) |
3 |
8 |
|
Evaluación de los
docentes |
2,91 |
3 |
(0,986) |
6 |
20 |
Fuente:
Elaboración propia.
La dimensión de
rendimiento académico fue medida en el 1er, 2do y 3er semestre. En el gráfico
1 se aprecia que para los estudiantes
del 1er semestre el 57,8% de los participantes tiene un rendimiento académico medio; el 26,5% es de rendimiento
alto; el 8,8% es bajo; el 4,9% es muy bajo y el 2,0% es muy alto. El 56,9% de los participantes en el 2do
semestre tienen un rendimiento académico medio; el 36,3% es de rendimiento académico alto; el 2,0% es
bajo; el 3,9% es muy bajo y el 1,0% es muy alto. El 49,0% de los estudiantes del 3er semestre tiene un
rendimiento académico medio; el 43,1% es de rendimiento alto; el 3,9% es bajo y el 2,0% correspondiente a
rendimientos académicos muy bajo y muy alto.
Gráfico
1.
Rendimiento
académico del 1er, 2do y 3er semestre del Programa de Atención Temprana en
Educación Infantil.
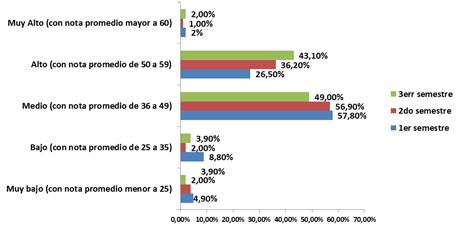
Fuente:
Elaboración propia.
Se puede apreciar
que los más altos porcentajes están relacionados con un rendimiento
académico medio. De los resultados del
análisis estadístico de esta dimensión se deduce, que la relación entre el rendimiento académico, como variable de
riesgo psicosocial, al menos en el ámbito donde se realizó esta investigación, es mínima, puesto que se
observa que un bajo porcentaje de estudiantes pertenece a la categorización de rendimiento académico
bajo y muy bajo, por consiguiente una relación entre los resultados y la problemática deserción
también es mínima, está claro que esta dimensión es un tema que ha sido estudiado como problemática central
en muchas otras investigaciones, por su multicausalidad, en la que están la inteligencia, aptitudes,
la motivación, formación académica previa, asistencia a clases, entre otros, conceptos que fueron tomados en
cuenta en la exposición del sustento teórico, pero son poco susceptibles a ser utilizados por la poca
claridad de los resultados.
Del análisis de la
dimensión autopercepción puede observarse que, con respecto al avance
académico, el 61,8% de los estudiantes
manifiestan que están en parte, pero no totalmente al día, obteniéndose un porcentaje alto. Por otro lado, se puede
apreciar que más del 82% está relativamente motivado para proseguir en su formación académica, tomando
en cuenta que el avance en las materias y la motivación son muy importantes para el buen desempeño de
los estudiantes a nivel académico, se determinó que en la institución educativa objeto de la
investigación, la autopercepción académica de los estudiantes es positiva y puede deducirse que la dimensión
ya mencionada tiene poca o nula relación con la deserción escolar.
La dimensión
satisfacción con la educación fue medida por los indicadores grado de
conformidad e intención de culminar los
estudios. El 50% de los estudiantes están algo satisfechos con la educación
escolar y el 37,3% están muy satisfechos
con la asistencia al colegio. El 55,9% tienen la intención de culminar sus estudios. Es por ello, clave la participación
de la institución, en la decisión de permanecer o desertar, existe una interacción entre el estudiante y la institución,
con las características particulares que tiene cada parte.
La evaluación a los
docentes, fue medida por cuatro indicadores: la comprensión del contenido explicado por los docentes, el respeto por
los horarios de clases, clima de trabajo y perspectiva del avance curricular. Con respecto a la comprensión de
contenidos se denota como datos sobresalientes que un 41,2% de los estudiantes indican que solo a
veces comprenden los contenidos, un 40,2% indican que los contenidos se comprenden casi siempre, siendo
estos los valores más significativos relacionados con este indicador. Ahora bien, los estudiantes
expresan que el 43,1% que los docentes respetan el horario de clases casi siempre y por último un 33,3% señala que
el horario de clases es respetado a veces (Gráfico 2).
Gráfico
2.
Evaluación
de los docentes con relación a la comprensión de los contenidos y el respeto al
horario docente.
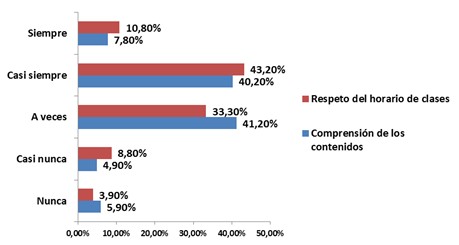
Fuente:
Elaboración propia.
Los estudiantes
evalúan el clima de trabajo y del análisis se deriva que esta dimensión no debe
ser considerada como variable
psicosocial de riesgo, puesto que, tan solo un 3,9% de los estudiantes
califica como malo el clima de trabajo
de los docentes en aula, un 4,9% opina que casi nunca comprenden los contenidos, un 8,8% consideran que sus
docentes casi nunca respetan el horario de clases y por ultimo tan solo el 2% de los participantes tienen
una mala perspectiva del avance curricular, la desviación típica es menor a uno en los cuatro ítems, de donde
se deduce que las respuestas fueron homogéneas y no así dispersas. En general los estudiantes evalúan
de forma positiva el desempeño de sus docentes, de esta forma se evidencia que
la relación que tiene esta dimensión con la deserción escolar es nula.
A continuación, se
exponen los resultados del análisis estadístico descriptivo del instrumento
de medición Encuesta de deserción
escolar, que presenta las dimensiones: individual, académica,
institucional y general.
La dimensión
individual esta medida por dos indicadores: interacción familiar e
incompatibilidad horaria. La mayor parte
de la muestra percibe que su familia tiene expectativas realistas respecto
a sus estudios, constituyendo el 73,5%
de ellos, las cifras restantes son importantes en el análisis de los determinantes de deserción, ya que tanto las
expectativas no tan elevadas (13,7%) como las demasiado elevadas (12,7%), influyen en el estudiante
respecto a su motivación e integración académica y social.
El 3,9% de los
estudiantes en la dimensión individual indica que su familia lo concibe como
mal estudiante, es un porcentaje muy
bajo, pero altamente significativo visto desde la teoría, puesto que esa mínima cantidad de estudiantes tiene altas
probabilidades de desertar, ya que la motivación extrínseca recibida en casa es negativa. La suma de las
opciones de respuesta: no tan elevadas (13,7%) y muy elevadas (12,7%), cuantitativamente son mínimas, pero
a la vez significativas al valorarlas como determinante de deserción, ya que los estudiantes que
perciben expectativas que no son realistas, respecto al cumplimiento de las metas que ellos se fijan, pueden
sentir presión o poca importancia de su familia, lo que afecta a su motivación e indirectamente a su desempeño
escolar.
Por otro lado, como
actividades fuera del colegio imperan el trabajo con un 41,2%; la práctica de
deportes con un 30,4% y un 11,8%
artísticas, datos que indican que dichas actividades tienen fuerte influencia
en el rendimiento académico e
indirectamente con la deserción escolar, en especial en aquellos estudiantes
que trabajan jornada completa, pues
cualquier actividad que implica esfuerzo produce agotamiento físico y mental, contribuyendo a una reducción en los
procesos cognitivos como la atención, memoria entre otros. Para medir la dimensión académica se tomaron
en cuenta como indicadores la tendencia aptitudinal,
el
rendimiento académico, los métodos de estudio y la repitencia.
Los datos más relevantes muestran que el
70% de los estudiantes ingresaron a estudiar para formarse académicamente por
consejo de sus padres, hermanos,
profesores u otras personas; tan solo un 28,4% ingresaron al programa educativo
por cuenta propia, estos datos reflejan
el interés hacia la formación académica. Ahora bien, el 68,6% indica que
su rendimiento académico, en relación a
sus compañeros, es igual a la mayoría y el 5,9% peor, este último dato, aunque mínimo, está relacionado
directamente con la repitencia e indirectamente con
la deserción, pues el estudiante al
percibir que sus notas son demasiado bajas llega a determinar abandonar la
escuela sin concluir la gestión
educativa.
Más del 78% de los
estudiantes están de acuerdo que las deficiencias en la preparación educativa
en cursos anteriores afectan su
rendimiento académico actual; por último, de los datos más sobresalientes de la dimensión se revela que el 27,4% de los
estudiantes reprobó en más de tres materias, siendo un indicador relevante relacionado con la repitencia, que aumenta las posibilidades de deserción
escolar.
Para analizar los
resultados estadísticos de la dimensión institucional se tomaron en cuenta los
siguientes indicadores: recursos
didácticos, interacción con los profesores, interacción con otros estudiantes y
calidad del programa. Se comprueba que
el 33,3% está a veces de acuerdo en que la falta de recursos didácticos es considerada como factor de deserción; el
22,5% casi nunca; el 29, 4% completamente en desacuerdo; el 7,8% a menudo de acuerdo y el 6,9%
completamente de acuerdo. Se puede observar que los recursos didácticos tienen
su repercusión, aunque mínima para que un estudiante decida desertar.
El tipo de
interacción que tienen los estudiantes con sus profesores y con el resto de los
estudiantes, tiene su efecto en la
calidad de la pertenencia para con la institución educativa. El 49% indican que
la relación con sus profesores son
regulares; el 36,3% buenas; el 6,9% muy buenas; el 4,9% malas y el 2,9% muy malas. Al mismo tiempo, con relación a la
interacción con los otros estudiantes puede apreciarse que para el 41,2% las relaciones son buenas;
el 40,2% las considera regulares; el 10,8% muy buenas y, tanto malas como muy malas, son percibidas por el
3,9% de los estudiantes.
El gráfico 3
muestra cómo consideran que son percibidos por los docentes y sus compañeros.
Por encima del 46% se sienten valorados
como estudiante regular, por docentes y compañeros; más del 29% los consideran un buen estudiante. El 5,9% y
el 3,9% que perciben que son considerados como malos estudiantes y el 1,0% y 2%, como pésimos,
aspectos que pudieran influir en la adaptación académica y social.
Gráfico
3.
Percepción
de docentes y compañeros sobre el estudiante.
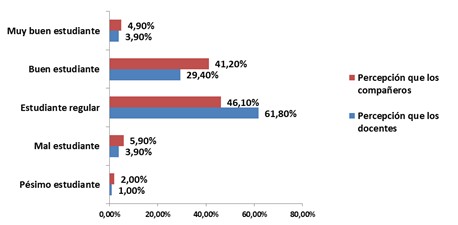
Fuente:
Elaboración propia.
Como dato
significativo sobre la relación de los factores pedagógicos con la deserción
escolar, se tiene que el 32,4% de los
estudiantes indican que esta puede darse por los exámenes y/o el método de
evaluación usado; el 19,6% que se debe
al método de estudio inadecuado; el 17% señalan que este hecho se debe a
la metodología usada por el o los
docentes y a la falta de comprensión del material de estudio y un 12,7%
por la falta de preparación académica
del docente.
Como información
más relevante de la dimensión institucional puede establecerse que la falta
de recursos didácticos no es un factor
significativo de deserción. Los indicadores que forman la autopercepción como estudiante constituyen un factor
fundamental en el desenvolvimiento y aprovechamiento académico- institucional.
Al analizar la
dimensión general (individual, socioeconómico, académico e institucional), se
observa que los estudiantes determinan
factores que podrían influir en la deserción, para el 26,5% las
dificultades económicas; para el 13,7%
los problemas familiares; el 11,8% la posibilidad de perder el año y
también relacionado con el bajo
rendimiento escolar y el 10,8% la ubicación laboral. Ahora bien, un 8,8%
indica como factor que causa la
deserción los problemas de salud; el 7,8% el cambio de domicilio; el 5,9%
las dificultades de aprendizaje y, por
último, un 2,9% lo a las dificultades con la pareja (Gráfico 4).
Gráfico
4.
Consideraciones
de los estudiantes sobre los factores que podrían influir en la deserción.
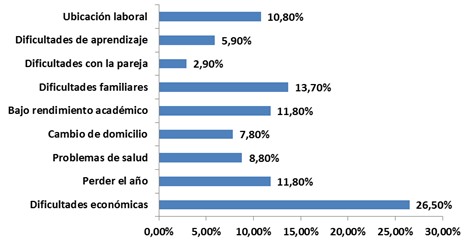
Fuente:
Elaboración propia.
Al encuestar sobre
los factores que personalmente considerarían para abandonar los estudios universitarios, el 26,5% plantea que los
problemas familiares; el 16,7% los factores académicos; el 15,7%, los motivacionales y el 10,8% el no
cumplimiento de requisitos para permanecer. Se observa que, reiteradamente, el factor más importante
percibido por los estudiantes, para determinar la deserción es el socioeconómico, seguido de los factores
familiares.
Los factores de
riesgo psicosocial en el ámbito académico que incitan la deserción actúan
durante largos periodos de tiempo, de
forma continua o intermitente y son múltiples, de diferente naturaleza y
complejidad, dado que no sólo están
conformados por diversos factores del entorno, sino que, además,
intervienen los factores personales del
estudiante, las actitudes, la motivación, las percepciones, las experiencias,
la formación previa, las capacidades
adquiridas y los recursos personales. Estos son, en resumen, factores personales, socioeconómicos, laborales,
institucionales y pedagógicos. Pero es necesario señalar que la decisión o no de desertar depende, también,
de la aptitud que este tiene frente a la formación académica y a la consecución de sus metas.
Para elevar la
calidad de la docencia, se realiza el diseño curricular de la Licenciatura en
Atención Temprana y Educación Infantil,
Gestión 2019, cuyos titulados serán capaces de prevenir, detectar, evaluar, diagnosticar e intervenir en el proceso
evolutivo del niño de 0 a 5 años, en los ámbitos familiar, educativo y comunitario, potenciando las áreas de
desarrollo cognitivo, del lenguaje, motriz y socioafectivo,
con compromiso social y ético.
Para minimizar los
riesgos detectados en la presente investigación, las universidades deben
implementar programas académicos que
incluyan las necesidades de los estudiantes, con el fin de interesarlos y motivarlos a asistir a clases, así mismo
estimular la participación dentro del aula, reforzar las clases dirigidas a los estudiantes con problemas familiares y
dificultades socioeconómicas, implementar nuevas estrategias que disminuyan el índice de ausentismo o la
poca satisfacción educativa en los estudiantes, desarrollar talleres psicosociales que busquen
incrementar el autoestima y las aspiraciones personales de la población en general, a través de la exposición de
temáticas dedicadas al crecimiento personal de los estudiantes, con el fin de
elevar el deseo de superarse académica y personalmente. Es fundamental llevar a
cabo dentro de este programa, jornadas
de sensibilización, tanto para docentes como para estudiantes, a fin de mejorar
las relaciones entre éstos y crear un
ambiente armónico y amistoso dentro del aula, contribuyendo a un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje.
Debe implementarse
una escuela de padres para reforzar la importancia que tiene la familia
como la principal responsable del
bienestar emocional, académico y social del estudiante, propiciando así,
una mejora en las relaciones
intrafamiliares que permitirá elevar la autoestima del estudiante y el interés
por los estudios, así como informar a
los padres sobre la situación académica de los estudiantes para que los orienten y brinden el apoyo necesario en el
proceso estudiantil. El Estado debe dotar a las instituciones educativas de recursos económicos
suficientes, para llevar a cabo dentro de las diferentes instituciones educativas un plan de alimentación adecuado,
facilitar los útiles escolares y proveer de recursos didácticos, disminuyendo de esta manera la deserción de
los estudios por parte de los estudiantes con escasos recursos económicos.
DISCUSIÓN
Los resultados de
diversas investigaciones relacionadas con los factores que inciden en la
deserción de estudiantes universitarios,
permiten corroborar la necesidad de estudios que permitan determinar las causas para proponer acciones que
favorezcan la solución integrada desde los ámbitos individuales, institucionales, familiares y sociales.
O’Neill et al. (como se citó en Torres Rentería y Escobar Jiménez, 2022),
hicieron una revisión con respecto a la
deserción en la carrera de Medicina. Se recogieron 625 estudios con metodología
en su mayoría cuantitativa, de los
cuales, por criterios de selección, se analizaron 13. Los datos muestran que en
general, la edad no es un factor
decisivo. En algunos estudios se evidencia que la trayectoria familiar es
decisiva. En 2 de los 13, se comprueba
la importancia de los factores socioeconómicos. Además, se recogieron
datos sobre los factores psicológicos y
motivacionales. Al aplicar test psicológicos, los estudiantes con menores habilidades de integración tienen una ratio
de probabilidad de deserción un 3,15 superior frente a los grupos que se integran más.
Adicionalmente, en
9 de 12 estudios en los que se analizan los datos de trayectoria y
calificaciones previas, se ve que son
factores decisivos para la permanencia. Es importante destacar que, acorde a
los resultados mencionados, la deserción
decrece significativamente en los años posteriores a la matriculación. En el caso de América Latina, también se
asocia la deserción a un anclaje insuficiente con la dinámica de estudios superiores e integración en la
comunidad universitaria (Heredia et al., 2015). En datos recogidos en 9 universidades de Perú, se
determinó que el abandono en el primer año fue del 10,2 %. Los factores motivacionales y de identificación
con la carrera se determinaron como más importantes que los socioeconómicos. En otro estudio, en el mismo
país, por Fernández-Chinguel y Díaz-Vélez (2016),
las cuestiones esenciales que respaldan
la deserción universitaria están relacionadas con la falta de motivación, reprobar más de un curso y la decisión tomada
por los padres.
Rodríguez y Torres
(2023), analizan los factores predisponentes de deserción universitaria en
la carrera de Medicina de la Universidad
de la Integración de las Américas Filial Ciudad del Este, durante el periodo 2022; de manera específica, desde
la percepción del docente, los pilares de riesgo de abandono están constituidos
por los motivos personales asociados al factor emocional y académico en
relación con la vocación, fundamentado
en la falta de madurez del estudiante y la situación de gestión y calidad educativa en lo que respecta a la
organización institucional y el docente. Los datos estadísticos en función a la descripción de los factores económicos
evidenciaron que los mismos son determinantes de riesgos de abandono, entre ellos, que la familia dejara
de ayudar a pagar la carrera (41,1%) o el aumento del costo de la misma en el transcurso del trayecto
formativo (49,95%), son situaciones de extremo riesgo. De manera conclusiva, el factor económico está
directamente relacionado a una posible deserción en la población de estudio. Estos resultados corroboran los
obtenidos en la presente investigación.
Torres Rentería y
Escobar Jiménez (2022), consideran que la deserción estudiantil ha sido
estudiada como un fenómeno multicausal, aunque se ha puesto mayor énfasis en el
análisis de factores personales y
socioeconómicos. En su investigación se propusieron identificar las
características del estudiante
relacionadas con la deserción y retención en la carrera de Medicina en
el Ecuador. Evaluaron de forma
descriptiva y empírico correlacional las
características socioeconómicas de los matriculados para el periodo 2013-2018. Adicionalmente, analizaron la
motivación para la elección de la carrera de los estudiantes que rindieron el examen de habilitación
profesional para los periodos 2016 y 2017. Las características socioeconómicas fueron altamente homogéneas
entre estudiantes, el acceso a Internet, los antecedentes académicos, la edad y la escolaridad del jefe
de hogar difieren entre desertores y no desertores. El análisis empírico correlacional
no fue significativo para explicar la deserción, el interés en el área de
estudio y las sugerencias familiares son
las opciones más destacadas para escoger la carrera de Medicina. La deserción en la carrera, según este estudio, es del 40
%, los autores concluyen que los factores socioeconómicos no parecen explicar de forma amplia este
fenómeno, sin embargo, destacan los factores motivacionales y el cumplimiento de objetivos personales en la
retención de la carrera.
CONCLUSIONES
Se analizan los
factores psicosociales que constituyen un riesgo de deserción en estudiantes
universitarios del Programa de Atención
Temprana y Educación Infantil.
Se comprueba un
porciento de rendimiento académico medio en los tres semestres analizados
(57,8%, 56,0% y 49,0%); el 87,3% de los
estudiantes trabajan y el 52,9% lo hace a jornada completa, lo que puede afectar el rendimiento escolar. El 41,2% solo
a veces comprenden los contenidos impartidos; el 3,9% indica que su familia lo concibe como mal
estudiante, lo mismo ocurre con las expectativas familiares muy elevadas (13,7%) y con la percepción de ser valorados
como malos estudiantes (5,9%), lo que afecta su motivación e indirectamente su desempeño escolar. El 70%
ingresaron a estudiar por consejo de otras personas. El 5,9% indica que su rendimiento académico, en
relación a sus compañeros es peor, dato relacionado directamente con la repitencia e
indirectamente con la deserción. Más del 78% refieren deficiencias en la preparación educativa en cursos anteriores. Al analizar
la dimensión general (individual, socioeconómico, académico e institucional), los estudiantes
determinaron que los factores que podrían influir en la deserción son las dificultades económicas (26,5%); los
problemas familiares (13,7%); la posibilidad de perder el año, relacionado con el bajo rendimiento escolar
(11,8%) y la ubicación laboral (10,8%).
La dimensión
responsabilidad, es un factor significativo de riesgo psicosocial de deserción
presente en los estudiantes,
observándose que los aspectos más importantes por su bajo porcentaje acumulado
son el sentido del deber, la
autodisciplina, la deliberación y la competencia. Otra variable detectada como
riesgo de deserción, aunque en menor
proporción, son los estudiantes que tienen un rendimiento académico relativamente
bajo, obteniendo notas por debajo de los 35 puntos con un porcentaje que supera
el 5%, en el indicador avance de
estudios; un 13,7% está atrasado; el 12,0% de los educandos están insatisfechos
con la educación impartida en la
institución educativa y el 13,0% de los participantes tienen la intención
mínima o nula de culminar sus estudios
en la presente gestión.
Se llega a la
conclusión que los factores más relevantes y significativos determinados en la
investigación, además de responder al
objetivo general, son los factores socioeconómicos, familiar, el
rendimiento académico, el académico-institucional
y el motivacional. Por lo tanto, Es necesario que la universidad implemente estrategias de apoyo
socioeconómico y tutoría académica para reducir el impacto de estos factores de riesgo. Por otro lado, el
programa debe mejorar sus procesos de orientación vocacional y acompañamiento a los estudiantes, para
aumentar su motivación y comprensión de los contenidos. Se recomienda desarrollar una línea de
investigación longitudinal que permita monitorear la trayectoria de los estudiantes y evaluar la efectividad de
las medidas adoptadas. La identificación oportuna de factores psicosociales protege la permanencia de los
estudiantes y contribuye al mejoramiento de la calidad del programa. Finalmente, los resultados pueden
utilizarse como insumo para la implementación de políticas institucionales orientadas a disminuir las
tasas de deserción en este nivel formativo.
REFERENCIAS
Braxton,
J. M., Shaw Sullivan, A. V. y Johnson, R. M. (1997). Appraising Tinto’s theory of college student departure.
Higher Education-New York-Agathon Press Incorporated,
12, 107-164.
Coakes, S. J. y Ong, C. (2011). SPSS
Modeler 18.0 Documentation. John Wiley & Sons.
Contreras Torres, F., Espinosa Méndez, J., Soria
Barreto, K., Portalanza Chavarría, A., Jáuregui Machuca,
K. y Omaña Guerrero, J.
(2017). Exploring
entrepreneurial intentions in Latin American university students. J
Psychol Res, 10(2), 46-59.
https://doi.org/10.21500/20112084.2794
Cortés-Cáceres, S.,
Álvarez, P., Llanos, M. y Castillo, L. (2019). Deserción universitaria: La
epidemia que aqueja a los sistemas de
educación superior. Revista Perspectiva, 20(1), 13-25.
https://doi.org/10.33198/ rp.v20i1.00017
Fernández-Chinguel, J. y Díaz-Vélez, C. (2016). Factores asociados a
la deserción en estudiantes de Medicina
en una universidad peruana. Educación Médica Superior, 30(1). https://ems.sld.cu/index. php/ems/article/view/740/322
Heredia, M., Andía, M., Ocampo, H., Ramos-Castillo, J., Rodríguez, A.,
Tenorio, C. y Pardo, K. (2015).
Deserción estudiantil en las carreras de ciencias de la salud en el
Perú. Anales de la Facultad de Medicina,
76, 57-61. https://doi.org/10.15381/anales.v76i1.10972
Hernández, R.,
Fernández, C. y Baptista, P. (2016). Metodología de la investigación. 6ta
Edición Sampieri
(4ta ed.). McGraw Hill. http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20 Investigaci%C3%B3n%20SAMPIERI.pdf
Miranda-Limachi, K., Rodríguez-Núñez, Y. y Cajachagua-Castro,
M. (2019). Proceso de Atención de
Enfermería como instrumento del cuidado, significado para estudiantes de
último curso. Enfermería universitaria,
16(4), 374-389. https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2019.4.623
O’Neill, L., Wallstedt, B., Eika, B. y Hartvigsen, J. (2011).
Factors associated with dropout in medical education: a literature review. Medical
Education, 45(5), 440-454.
https://doi.org/10.1111/j.1365-
2923.2010.03898.x
Pedraza-Vega, G., Moncaleano-Rodríguez, A. M. y Peña-Garzón, M. I. (2020). La
deserción estudiantil en las
Instituciones de Educación Superior (IES): el caso del Programa de Psicología
de la Vicerrectoría Tolima y Magdalena
Medio-Uniminuto. Revista Sinergia(8),
42-52. http://sinergia.colmayor.edu.co/ ojs/index.php/Revistasinergia/article/view/111/87
Picardo, O.,
Escobar, J. y Balmore, R. (2004). Diccionario
Enciclopédico de Ciencias de la Educación (1a
ed.). Centro de Investigación Educativa, Colegio GarcíaFlamenco.
Quintana Pastén, D., Richter Celis, K. y Rivera Castillo, J. (2020).
Asociación entre las diferentes vías de
ingreso de la Universidad Viña del Mar y la retención de alumnos al primer año
en la carrera de odontología, entre los
años 2016-2018 Universidad de Vña del Mar].
https://repositorio.uvm.cl/server/ api/core/bitstreams/d9aca353-d889-4684-aa3d-2ca13c9e8a8b/content
Rodríguez, S. V. y
Torres, E. N. (2023). Factores predisponentes de deserción universitaria en la
carrera de medicina. Revista UNIDA
Científica, 7(2), 86-98. https://revistacientifica.unida.edu.py/publicaciones/ index.php/cientifica/article/view/177/140
Sejas, G.
P. (2012). Variables
psicosociales de riesgo
de deserción en
estudiantes de 1º,
2º, 3º semestre
de Psicología en
la Universidad de
Aquino]. Bolivia. https://
w w w. google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwih4dmxxMuCAxVBQzABHQyQB5sQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fes.scribd.com
%2Fdocument%2F512475718%2FTesis-Psicologia-Paul-Guillermo-Sejas-Ascarraga&usg=AOvVaw3KpFtZhs MdnT4U60AyVrNp&opi=89978449
Spady,
W. G. (1970). Dropouts from
higher education: An interdisciplinary review and synthesis.
Interchange, 1(1), 64-85.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF02214313
Tinto, V. (1982).
Definir la Deserción: Una Cuestión de Perspectiva. Revista de Educación
Superior, 71, 33-51. http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista71_S1A3ES.pdf
Torres-Roman, J. S., Cruz-Avila, Y.,
Suarez-Osorio, K., Arce-Huamaní, M. Á., Me-nez-Sanchez, A., Aveiro- Róbalo, T. R., . . . Ruiz, E. F. (2018). Motivation towards medical career
choice and academic performance in Latin American medical students: A
cross-sectional study. PLoS
One, 13(10), 1-10. https://doi. org/0.1371/journal.pone.0205674
Torres Rentería, S.
y Escobar Jiménez, C. M. (2022). Determinantes de la deserción y permanencia
en la carrera de Medicina: evidencia del
Sistema de Educación Superior ecuatoriano (Investigaciones). Revista Andina de Educación, 5(1), 1-6.
https://doi.org/10.32719/26312816.2022.5.1.6
