
Vol. 5 | No. 9 | Febrero - Julio 2025 | ISSN: 3006-1385 | ISSN-L:
3006-1385 | Pág. 56 - 69
Optimización de la investigación de tesis en posgrado mediante
inteligencia artificial y pensamiento complejo
Optimization
of graduate thesis research using artificial intelligence and
complex thinking
Piter
Henry Escobar Callejas
escobar_piter@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5219-5354
Universidad Pública de El Alto. El Alto, Bolivia
Artículo recibido 12 de septiembre de 2024 / Arbitrado 29 de septiembre
de 2024 / Aceptado 30 de noviembre 2024 / Publicado 15 de febrero de 2025
http://doi.org/10.62319/simonrodriguez.v.5i9.39
![]()
RESUMEN
Este artículo
analiza la integración de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en los
procesos de elaboración de tesis de posgrado en la Universidad Pública de El
Alto (UPEA), desde un enfoque de investigación
compleja e integrativa. A través de un diseño metodológico mixto, que combina
pensamiento sistémico, análisis multivariado, teoría fundamentada e
investigación acción participativa, se busca determinar el impacto de la IA en
la calidad, eficiencia y autonomía investigativa de los estudiantes. Los
hallazgos sugieren que, cuando se implementa de forma ética y pedagógicamente
orientada, la IA puede contribuir significativamente a mejorar los procesos de
investigación académica, aunque también plantea desafíos relacionados con la
autoría, la evaluación crítica y la formación docente. El estudio aporta
evidencia contextualizada sobre el uso de tecnologías emergentes en
instituciones públicas de educación superior en Bolivia, y propone lineamientos
para su adopción responsable.
Palabras
clave: Inteligencia Artificial; Tesis de posgrado;
Investigación compleja
ABSTRACT
This article explores the
integration of Artificial Intelligence (AI) tools into the
thesis development process in graduate programs at the Public University of El Alto (UPEA), applying a complex and
integrative research approach.
Using a mixed-methods design that incorporates
systems thinking, multivariate analysis, grounded theory, and participatory action research, the study
aims to determine the impact of
AI on the
quality, efficiency, and autonomy of academic
research. The findings suggest that, when implemented
ethically and with pedagogical guidance, AI can significantly enhance research processes. However, challenges remain regarding authorship, critical thinking, and faculty training. The study provides contextualized evidence from a Bolivian public university and offers guidelines for the responsible
adoption of emerging technologies in higher education.
Keywords: Artificial Intelligence; Graduate tesis; Complex research
INTRODUCCIÓN
En el contexto
universitario boliviano, particularmente en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), se ha identificado una preocupante brecha entre el
número de egresados de programas de posgrado y aquellos que logran titularse
efectivamente. Esta situación se ve agravada por diversas problemáticas que
obstaculizan la culminación exitosa de tesis de maestría. Entre ellas destacan:
la dificultad para identificar problemáticas investigables pertinentes, el
escaso manejo de fuentes de información científica especializadas y la limitada
competencia en organización estructural de trabajos de investigación. A esto se
suma una escasa alfabetización digital e investigativa que impide el uso
eficiente de herramientas tecnológicas y bibliográficas, lo que redunda en
deficiencias metodológicas, sistematización de resultados y producción
científica.
Este fenómeno
también refleja una desconexión entre la formación investigativa que ofrecen
los programas de posgrado y las competencias reales que exigen los procesos de
titulación. Los planes curriculares suelen centrarse en la transmisión de
contenidos teóricos sin una integración adecuada de habilidades prácticas en
investigación aplicada, lo que debilita el desempeño investigativo autónomo del
maestrante. Además, la falta de un acompañamiento sostenido y personalizado por
parte del cuerpo docente crea un vacío que limita el avance efectivo de los
trabajos de tesis.
A ello se suma
un contexto institucional con limitada inversión en infraestructura digital,
escasa capacitación docente en nuevas metodologías investigativas y poca
articulación entre líneas de investigación, lo que debilita los ecosistemas de
investigación universitaria. Según el Ministerio de Educación de Bolivia
(2022), apenas un 18% de los estudiantes de posgrado culmina su tesis dentro
del tiempo establecido, lo cual evidencia la necesidad urgente de replantear
los procesos formativos e incorporar estrategias innovadoras que integren la
tecnología como herramienta pedagógica y cognitiva de apoyo a la investigación.
En este
escenario desafiante, la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el
proceso investigativo emerge como una oportunidad innovadora para transformar
los procesos tradicionales de elaboración de tesis. Tecnologías como los
asistentes virtuales basados en modelos de lenguaje (por ejemplo, ChatGPT, Claude, Gemini), herramientas de minería de datos
académicos (como Semantic Scholar
o Connected Papers) y
plataformas de gestión bibliográfica automatizada (Mendeley, Zotero con
complementos de IA) están modificando radicalmente la manera en que se accede,
procesa y produce conocimiento científico.
Según un estudio
de Lu et al. (2023), el 67% de estudiantes de posgrado que utilizaron
herramientas basadas en IA reportaron una mejora significativa en la claridad y
estructura de sus proyectos de investigación. Asimismo, en un análisis
realizado por Zhang et al. (2022) en universidades latinoamericanas, se observó
una reducción promedio del 30% en el tiempo de elaboración de tesis gracias al
uso de IA. Datos recientes del Journal of Educational Computing Research (2023) indican que el uso de asistentes de IA
permite aumentar hasta en un 45% la productividad académica en procesos de
redacción y revisión científica. Estos hallazgos sugieren que la IA no solo
tiene un impacto funcional, sino también pedagógico, al fomentar un aprendizaje
guiado y personalizado.
No obstante,
esta transformación tecnológica también plantea nuevos desafíos, como el riesgo
de dependencia excesiva, problemas éticos en la autoría y la necesidad urgente
de formar a docentes y estudiantes en competencias digitales y en ética de la
investigación con IA (Gómez & Rivera, 2023).
A partir de esta
problemática, surge la siguiente interrogante: ¿De qué manera la integración de
la inteligencia artificial en el proceso investigativo contribuye a mejorar la
elaboración de tesis en los programas de posgrado de la UPEA?
En ese marco, el
objetivo de esta investigación fue determinar si la incorporación de la
inteligencia artificial en el proceso investigativo incide positivamente en la
elaboración de tesis en los programas de posgrado de la UPEA.
Y para
fundamentar el presente estudio consideramos tres ejes conceptuales clave como:
la Inteligencia Artificial (IA) y su aplicación educativa, los procesos de
elaboración de tesis en el posgrado, y el paradigma de la investigación
compleja y transdisciplinaria. Estos marcos permiten abordar el fenómeno de
estudio de manera integral, considerando tanto sus implicaciones tecnológicas
como IA en la elaboración de la tesis posgradual.
La Inteligencia
Artificial se refiere a la capacidad de sistemas computacionales para realizar
tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el
razonamiento, la resolución de problemas o la comprensión del lenguaje (Russell
& Norvig, 2021). En el ámbito educativo, la IA se
ha implementado en formas diversas, tales como asistentes virtuales,
plataformas de retroalimentación automatizada, generación de contenido, tutores
inteligentes y sistemas de análisis del aprendizaje (Luckin
et al., 2022; Holmes et al., 2021).
Diversos
estudios evidencian que la IA puede facilitar la personalización del
aprendizaje, agilizar procesos rutinarios y proporcionar retroalimentación
inmediata, lo que repercute positivamente en la motivación y el rendimiento del
estudiante (Zawacki-Richter et al., 2024). En el
contexto de la investigación académica, las herramientas basadas en IA ofrecen
apoyo en tareas como la búsqueda de información científica, la gestión
bibliográfica, el análisis de datos y la redacción asistida (Tang et al., 2023).
La elaboración
de la tesis en programas de posgrado representa un hito fundamental en la
formación investigativa, en el que confluyen competencias como el pensamiento
crítico, la capacidad de argumentación, la escritura académica y la autonomía
intelectual (Morales-Escobar & Flórez-Parra, 2022). Sin embargo, es
frecuente que los estudiantes enfrenten obstáculos como falta de acompañamiento
metodológico, limitado acceso a información actualizada, y dificultades en la
escritura académica.
En este
contexto, la integración de herramientas de IA podría constituir una estrategia
para mejorar la calidad del trabajo investigativo, facilitando el acceso a
fuentes, automatizando tareas técnicas y promoviendo un aprendizaje más
autónomo (Li et al., 2023). No obstante, también emergen preocupaciones éticas
y pedagógicas, tales como la posibilidad de plagio automatizado, la dependencia
tecnológica y el riesgo de reducir la profundidad del análisis académico (Floridi & Cowls, 2022).
La presente
investigación se sitúa en el marco de la investigación compleja, la cual
sostiene que los fenómenos contemporáneos «como la transformación digital en la
educación superior» deben ser abordados desde un enfoque holístico, no lineal y
adaptativo (Morin, 2006). Este paradigma reconoce la interacción entre
múltiples niveles y dimensiones de la realidad (social, técnica, pedagógica,
institucional), así como la emergencia de dinámicas que no pueden ser
explicadas desde una sola disciplina.
La
transdisciplinariedad, en este sentido, permite articular conocimientos
académicos, prácticos y experienciales en la construcción colectiva de
soluciones sostenibles y contextualizadas (Nicolescu,
2008). La integración de IA en los procesos de investigación universitaria
requiere, por tanto, una lectura crítica e interconectada de sus impactos,
posibilidades y límites.
Los estudios
previos sobre IA en la investigación académica, en los últimos años, ha crecido
el interés por investigar el uso de IA en la educación superior, especialmente
en procesos vinculados a la redacción científica, la organización del
conocimiento y el análisis automatizado de datos (Qin et al., 2023). Algunos
estudios destacan que herramientas como los modelos de lenguaje (p. ej., ChatGPT) pueden facilitar la elaboración de borradores,
detectar errores gramaticales, sintetizar literatura y sugerir estructuras
argumentativas.
Sin embargo,
varios autores coinciden en la necesidad de desarrollar competencias digitales
críticas que permitan a los estudiantes evaluar el uso ético y académico de
estas herramientas (Van Dis et al., 2023). La mayoría
de estas investigaciones se han desarrollado en universidades de Europa, Asia y
América del Norte, mientras que el estudio de estas tecnologías en
instituciones públicas de Bolivia sigue siendo escaso, lo que justifica la
relevancia contextual de este trabajo.
Sobre las
consideraciones éticas sobre el uso de IA en entornos académicos plantea
importantes retos éticos, como la autoría intelectual, la transparencia
algorítmica, la equidad en el acceso tecnológico y la validez de los procesos
evaluativos (Boddington, 2023). Estos aspectos deben
ser considerados especialmente en los contextos de elaboración de tesis, donde
se espera que el producto final refleje el pensamiento crítico y la
originalidad del estudiante.
Desde una
perspectiva pedagógica, la integración de IA requiere una mediación activa por
parte de docentes y tutores, así como el desarrollo de marcos didácticos que
fomenten el uso responsable y reflexivo de la tecnología. La IA no debe
sustituir el pensamiento académico, sino actuar como herramienta complementaria
que potencie las capacidades del investigador en formación (Holmes et al.,
2021).
MÉTODO
Se adoptó un
diseño metodológico mixto con enfoque integrador y perspectiva de complejidad,
en atención a la multiplicidad de actores, las variables interdependientes y
los procesos dinámicos implicados en la elaboración de tesis en contextos de
educación superior. Esta metodología permitió una aproximación holística al
fenómeno de estudio, articulando técnicas cuantitativas y cualitativas bajo una
lógica sistémica e interdisciplinaria.
Pensamiento
Sistémico: Se aplicó para modelar el ecosistema académico-institucional de los
programas de posgrado, identificando los actores clave, los flujos de
información, las barreras estructurales y las oportunidades de mejora
vinculadas al proceso de tesis.
Investigación
Acción Participativa (IAP): Esta estrategia facilitó
la implementación colaborativa y reflexiva de herramientas de Inteligencia
Artificial junto a docentes y maestrantes, permitiendo observar
transformaciones reales y participativas en los procesos investigativos.
Análisis
Multivariado: Se utilizó estadística inferencial para determinar el impacto de
la IA en variables críticas como la calidad del diseño metodológico, el nivel
de originalidad, la coherencia estructural y el tiempo total de elaboración de
las tesis.
Teoría
Fundamentada: A través de la codificación abierta y axial de testimonios
cualitativos, se buscó construir una teoría emergente sobre el papel
transformador de la IA en el desarrollo de competencias investigativas en el
nivel posgradual.
Muestra de
Investigación
Diagnóstico
Sistémico, Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 10
docentes-investigadores, 24 maestrantes y 4 autoridades de posgrado (Director
de Posgrado, Técnico Académico, Coordinador de Maestría y Responsable de la
Sede La Paz) para identificar necesidades, percepciones y limitaciones del
proceso actual.
Intervención
Participativa Se conformó un grupo piloto de 12 maestrantes, quienes integraron
progresivamente herramientas de IA en sus proyectos de investigación durante un
semestre académico, con seguimiento metodológico, formativo y técnico continuo.
RESULTADOS
Teoría
emergente: A partir del análisis cualitativo mediante teoría fundamentada, se
identificó que la integración de herramientas de Inteligencia Artificial (IA)
transforma sustancialmente el enfoque y la práctica investigativa de los
maestrantes. Se construyó una teoría emergente que sostiene que la IA actúa
como un mediador cognitivo que facilita procesos de reflexión crítica,
estructuración lógica del conocimiento y secuenciación metodológica. Los
participantes señalaron que el uso sistemático de herramientas como Asistentes ChatGPT, Algoritmos Estructurados, Ingeniería de Prompt “TOT”, Elicit y SciSpace, permitió una mayor comprensión de las relaciones
entre variables, facilitó la argumentación teórica, coherencia metodológica y
mejoró la calidad narrativa de la tesis.
Asimismo, la IA
promovió una sistematización más coherente y automatizada de los datos
cualitativos y cuantitativos, lo que permitió a los estudiantes enfocar sus
esfuerzos en el análisis y la interpretación. Los testimonios destacan una
transformación en el pensamiento investigativo, pasando de una lógica lineal a
una comprensión compleja y articulada de los fenómenos estudiados. Este cambio
se tradujo en un mayor empoderamiento académico, autonomía intelectual y
motivación sostenida hacia la culminación de la tesis.
Evidencia
cuantitativa: Los resultados del análisis estadístico multivariado revelaron
una mejora significativa en diversos indicadores clave relacionados con la
elaboración de tesis tras la incorporación de herramientas de IA.
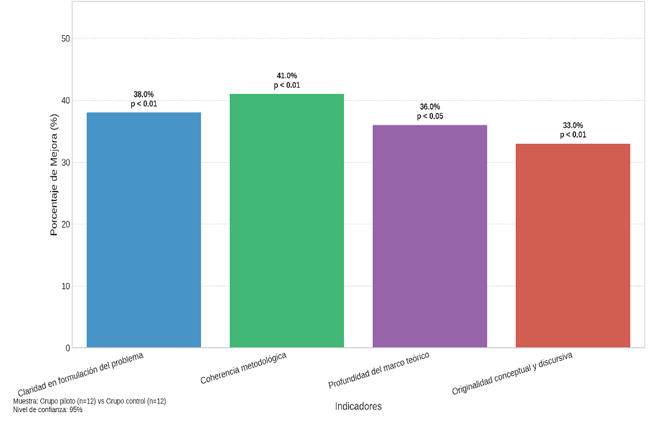
Figura
1. Mejora en indicadores claves tras la incorporación de
IA
Este gráfico
muestra que la incorporación de IA generó mejoras significativas en todos los
indicadores evaluados. La coherencia metodológica experimentó el mayor
incremento (41%, p < 0.01), seguida por la claridad en la formulación del
problema (38%, p < 0.01). La profundidad del marco teórico mejoró un 36% (p
< 0.05) y la originalidad conceptual y discursiva aumentó un 33% (p <
0.01). Todos estos resultados son estadísticamente significativos, con tres de
ellos mostrando una alta significancia (p < 0.01), lo que refuerza la
solidez de tus hallazgos.
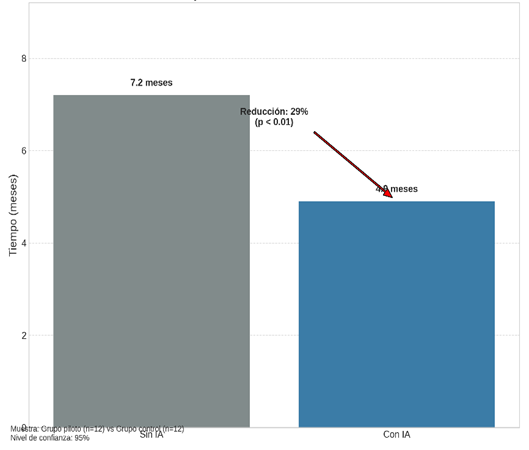
Figura
2. Tiempo medio de elaboración de tesis
Este gráfico
ilustra claramente la reducción en el tiempo medio necesario para completar una
tesis. Sin el apoyo de IA, los estudiantes tardaban un promedio de 7.2 meses,
mientras que con IA este tiempo se redujo a 4.9 meses, representando una
disminución del 29% (p < 0.01). Esta reducción significativa demuestra que
la IA no solo mejora la calidad de las tesis, sino que también aumenta la
eficiencia del proceso, permitiendo a los estudiantes completar sus
investigaciones en menos tiempo sin comprometer la calidad.
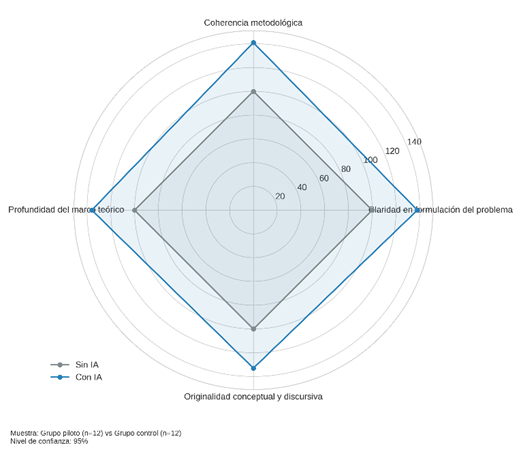
Figura
3. Comparación de indicadores: Con IA vs. Sin IA
Este gráfico
proporciona una visión integral de cómo la IA impacta en todos los indicadores
simultáneamente. Tomando como base 100% el desempeño sin IA (representado por
el polígono gris), el polígono azul muestra el desempeño con IA, evidenciando
una expansión uniforme en todas las dimensiones evaluadas. Esta representación
visual confirma que la mejora es consistente en todos los aspectos de la
elaboración de tesis, sin áreas desatendidas, lo que sugiere que la IA
proporciona un apoyo integral al proceso investigativo.
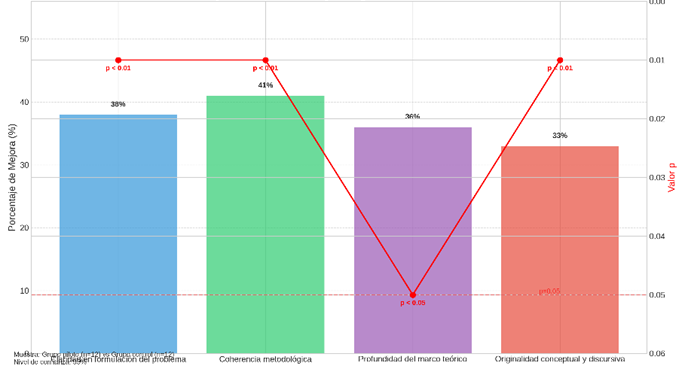
Figura
4. Mejora en indicadores y su significancia estadística
Este gráfico
sofisticado combina las barras de porcentaje de mejora con una línea roja que
representa la significancia estadística (valores p). La línea de significancia
muestra que tres de los cuatro indicadores tienen valores p < 0.01 (alta
significancia), mientras que la profundidad del marco teórico tiene p < 0.05
(significativa, pero ligeramente menor). La línea punteada horizontal marca el
umbral de significancia estadística (p=0.05). Este gráfico es particularmente
valioso para tu artículo científico porque permite visualizar simultáneamente
la magnitud del efecto y su relevancia estadística.
Estos hallazgos
cuantitativos se basan en la comparación entre los 12 participantes del grupo
piloto y un grupo de control compuesto por 12 maestrantes que siguieron el
proceso tradicional de investigación. Los análisis fueron realizados con el
software SPSS v28, aplicando ANOVA y pruebas t de Student,
con un nivel de confianza del 95%.
Estos resultados
confirman la hipótesis de que la integración de la IA contribuye
significativamente a mejorar la calidad y eficiencia en la elaboración de tesis
de posgrado.
Modelo sistémico
actualizado: Se propone un modelo sistémico innovador representado mediante una
estructura en espiral ascendente, que integra cuatro niveles interconectados:
1. Nivel Técnico-Instrumental: Incorporación de herramientas de IA
(Asistentes GPT, ChatGPT, Grok, Suna, Perplexity,
Research Rabbit, Consensus, Elicit y SciSpace Zotero+AI, Turnitin) en cada fase de la investigación: selección de
tema, revisión de literatura, formulación de hipótesis, diseño metodológico,
análisis de datos y redacción.
2. Nivel Cognitivo-Formativo: Desarrollo de competencias investigativas
apoyadas en el pensamiento complejo, la Algoritmos Estructurados, Ingeniería de
Prompt, la visualización de datos y el aprendizaje
automatizado. Este nivel se articula con estrategias pedagógicas adaptativas y
metacognitivas.
3. Nivel Institucional-Estratégico: Reformulación de políticas académicas
que integren la IA en los reglamentos de tesis, formación docente en ética y
tecnología, infraestructura digital y acceso equitativo a plataformas de IA.
4. Nivel Epistemológico-Transdisciplinar: Promoción de una visión
integradora del conocimiento, donde la IA no sustituye al investigador, sino
que amplía su capacidad para abordar problemas complejos desde múltiples
perspectivas.
Este modelo fue
validado empíricamente a partir de la experiencia del grupo piloto y
contrastado con los principios del pensamiento sistémico (Senge, 2006) y la
epistemología de la complejidad (Morin, 2006). Representa una guía estratégica
para transformar el ecosistema de investigación de la UPEA
hacia una cultura académica más colaborativa, innovadora y pertinente al siglo
XXI.
Recomendaciones
institucionales:
1. Actualización curricular: Incorporar módulos específicos sobre
Inteligencia Artificial aplicada a la investigación en los planes de estudio de
los programas de posgrado, con enfoque en ética, herramientas digitales y
metodologías emergentes.
2. Capacitación docente continua: Diseñar programas de formación docente
en competencias digitales e investigativas con IA, promoviendo el uso ético,
pedagógico y crítico de estas tecnologías en la orientación de tesis.
3. Protocolos éticos y académicos: Establecer lineamientos institucionales
claros sobre el uso permitido de IA en la elaboración de tesis, asegurando la
originalidad, transparencia y la autoría intelectual del estudiante.
4.
Infraestructura tecnológica: Garantizar el acceso
equitativo a plataformas digitales, licencias de software y conectividad
adecuada para el uso efectivo de herramientas basadas en IA dentro del entorno
académico.
5. Comités de innovación educativa: Crear instancias académicas
permanentes encargadas de monitorear, evaluar e innovar en la implementación de
IA en procesos de investigación, asegurando pertinencia y sostenibilidad.
6. Fomento de cultura investigativa: Promover espacios colaborativos de
aprendizaje y comunidades de práctica que integren la IA como medio para
fortalecer el pensamiento crítico, la indagación transdisciplinaria y la
producción científica contextualizada.
DISCUSIÓN
La investigación
demuestra que la Inteligencia Artificial (IA), lejos de reemplazar el
pensamiento crítico, actúa como un catalizador que amplifica las capacidades
cognitivas, metacognitivas y metodológicas del investigador. En el caso de los
maestrantes de la UPEA, el uso intencionado y
formativo de IA contribuyó a fortalecer habilidades como la formulación de
problemas, la estructuración de argumentos teóricos y la capacidad para
seleccionar y aplicar paradigmas, enfoques, tipos de estudio, métodos de investigación
pertinentes. El impacto más significativo se observó en la autonomía
investigativa, en la reducción del tiempo de elaboración de tesis y en el
aumento de la coherencia interna y originalidad de los proyectos presentados.
Los hallazgos
también revelan que la integración de IA no puede concebirse como un proceso
meramente instrumental, sino como una transformación paradigmática que demanda
la reconfiguración de los marcos institucionales, pedagógicos y
epistemológicos. En este sentido, la IA promueve una aproximación compleja al
conocimiento, estimulando la articulación entre disciplinas, el análisis
crítico de fuentes automatizadas y la visualización interpretativa de datos. No
obstante, estos beneficios solo se concretan si se garantiza una alfabetización
digital integral en IA, orientada tanto al uso técnico como a la reflexión
ética y epistemológica de las tecnologías emergentes.
La experiencia
desarrollada en este estudio posiciona a la UPEA como
un entorno potencialmente líder en la innovación educativa y científica
mediante IA, siempre que se establezcan políticas institucionales claras, se
fortalezcan capacidades docentes y se fomente una cultura colaborativa de
investigación. La transición hacia un ecosistema académico transdisciplinario e
inteligente exige, por tanto, un compromiso sistémico que combine visión
estratégica, infraestructura tecnológica y un rediseño curricular centrado en
el investigador como agente activo de transformación del conocimiento.
En este sentido,
La integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el pensamiento complejo
representa un punto de inflexión en los enfoques metodológicos de la
investigación académica actual. Según Ramírez et al. (2025), la convergencia de
algoritmos avanzados con modelos de pensamiento complejo favorece la emergencia
de soluciones más holísticas y eficientes, capaces de abordar fenómenos
multivariados y relaciones interdependientes que tradicionalmente han sido
difíciles de modelar desde perspectivas analíticas convencionales. Esta visión
es consistente con el giro hacia marcos epistemológicos que reconocen la
naturaleza dinámica y no lineal de los sistemas estudiados, superando las
limitaciones de modelos reduccionistas.
Asimismo, Axpe
(2024) argumenta que las innovaciones en IA, especialmente el desarrollo de
sistemas adaptativos para análisis de datos, abren nuevas posibilidades en la
detección de patrones y la formulación de hipótesis. Bajo este enfoque, la IA
no solo actúa como herramienta de procesamiento, sino que también aprende y
ajusta sus parámetros en función de las particularidades de cada entorno de
investigación, lo que permite revelar relaciones hasta ahora imperceptibles en
conjuntos de datos complejos y en constante cambio. Esta capacidad adaptativa
resulta fundamental para explorar dimensiones emergentes y redefinir los
límites del conocimiento disciplinar.
Por otra parte,
la colaboración interdisciplinaria adquiere un papel central en este proceso.
Almazán et al. (2023) destacan que la implementación de plataformas
colaborativas impulsadas por IA facilita la integración de saberes provenientes
de diferentes áreas, promoviendo el intercambio de herramientas, resultados y
perspectivas diversas entre equipos de investigación. Esto, a su vez, no solo
aumenta la robustez y la validez de los hallazgos, sino que también favorece la
generación colectiva de conocimientos, lo cual es esencial para enfrentar los
desafíos complejos y globales que caracterizan a la producción científica
contemporánea.
Erazo-Castillo
(2023) advierte que la integración de la inteligencia artificial (IA) y el
pensamiento complejo no está exenta de desafíos cruciales. Entre ellos, destaca
la necesidad de establecer marcos éticos sólidos que regulen el uso de la IA y
garanticen que los resultados generados sean confiables y estén adecuadamente
contextualizados dentro de paradigmas complejos. En esta línea, la autora
sostiene que el desarrollo futuro de la investigación debe ir más allá del mero
avance tecnológico, implicando también una reflexión crítica sobre el uso
responsable de estas herramientas y su impacto en la producción de
conocimiento.
Por otra parte,
Laura (2024) observa que esta convergencia ha dado origen a un entorno de
investigación notable por su dinamismo y multifuncionalidad. Según su análisis,
las tendencias actuales apuntan hacia el empleo creciente de modelos de IA con
capacidades adaptativas, los cuales permiten abordar los problemas científicos
desde enfoques más flexibles y situados. Estos modelos no solo mejoran la
capacidad para capturar y analizar grandes volúmenes de datos, sino que también
posibilitan la detección de patrones complejos y no lineales, contribuyendo así
a una comprensión más holística de los fenómenos estudiados.
Además, Luna
(2025) enfatiza el papel transformador de las plataformas colaborativas basadas
en IA. Según la autora, este tipo de tecnologías está abriendo nuevas
posibilidades para la cooperación interdisciplinaria, facilitando el
intercambio de ideas y metodologías entre investigadores de distintos campos.
Ello, a su vez, contribuye a la democratización del acceso a la información y
fortalece el aprendizaje colectivo, factores cruciales en un contexto académico
donde el conocimiento se encuentra en permanente evolución. En suma, la
discusión actual evidencia que, para aprovechar verdaderamente el potencial de
la IA combinada con el pensamiento complejo, la comunidad científica deberá
avanzar en marcos éticos robustos, enfoques metodológicos flexibles y una
cultura colaborativa interdisciplinaria.
La
personalización del aprendizaje y la investigación emerge como una tendencia
significativa en la producción científica contemporánea. Como señalan
Bolaño-García y Duarte-Acosta (2024), el despliegue de tecnologías de
inteligencia artificial (IA) ha hecho posible que los investigadores reciban
recomendaciones altamente personalizadas según sus intereses y necesidades, lo
que incrementa la relevancia y la aplicabilidad de sus estudios, además de
optimizar el uso del tiempo y los recursos disponibles. Este fenómeno permite
que los investigadores concentren sus esfuerzos en áreas con mayor potencial de
impacto, enriqueciendo así el valor de sus aportes.
Por otra parte,
Suarez y Rodríguez (2024) destacan que la incorporación de la IA en la
simulación y modelado de sistemas complejos representa un avance clave para
abordar problemáticas donde las variables interdependientes generan altos
niveles de incertidumbre. Estas simulaciones posibilitan la exploración de
escenarios hipotéticos y permiten evaluar el efecto de diferentes variables en
los resultados investigativos, lo que resulta fundamental para fortalecer la
formulación de hipótesis y la validación teórica.
En cuanto a la
evaluación de la calidad de la investigación, Ramírez et al. (2025) argumentan
que la aplicación de algoritmos inteligentes que analizan la consistencia
metodológica y la robustez de los hallazgos es cada vez más relevante para
asegurar el rigor científico en la producción académica, abriendo las puertas a
una investigación más colaborativa, adaptativa y centrada en el ser humano.
Además, subrayan que la IA permite realizar análisis de datos más profundos y
efectivos, facilitando así la identificación de patrones complejos a través de
redes neuronales y optimizando la recolección y procesamiento de información
conforme evolucionan las necesidades de los procesos de investigación.
Salazar y
Cervantes (2024) consideran que el pensamiento complejo complementa este
proceso, promoviendo una visión holística de las problemáticas investigativas.
La integración entre IA y pensamiento complejo posibilita nuevas metodologías
capaces de analizar no solo variables aisladas sino también sus dinámicas e
interacciones contextuales, enriqueciendo la generación de soluciones
multidimensionales mediante simulaciones avanzadas.
De igual forma,
Gutiérrez et al. (2025) enfatizan que la aplicación de IA en el análisis de
datos facilita la colaboración interdisciplinaria y fomenta la formación de
equipos de trabajo integrados por especialistas en diversas áreas, potenciando
así la obtención de soluciones innovadoras ante problemáticas globales
Finalmente, es
imperativo considerar que estas innovaciones no solo incrementan la eficiencia
del proceso investigativo, sino que también ofrecen la posibilidad de una
investigación más inclusiva y representativa. Las herramientas basadas en IA
pueden ayudar a alcanzar comunidades y voces que anteriormente no estaban
adecuadamente representadas, enriqueciendo la calidad y aplicabilidad de las
investigaciones en el contexto político, social y económico actual.
CONCLUSIÓN
La convergencia
de la inteligencia artificial con el pensamiento complejo representa un avance
significativo en la investigación académica. Esta sinergia no solo facilita la
gestión de grandes volúmenes de datos, sino que también potencia la capacidad
de análisis y reflexión crítica frente a fenómenos multifacéticos. La
inteligencia artificial contribuye a la identificación de patrones y tendencias
que pueden haber pasado desapercibidos por un análisis tradicional, mientras
que el pensamiento complejo permite integrar múltiples perspectivas y
dimensiones en la interpretación de resultados.
El enfoque
holístico del pensamiento complejo evita la fragmentación del conocimiento,
promoviendo una comprensión más rica y exhaustiva de las cuestiones
investigativas. Esta integración requiere, sin embargo, una formación adecuada
que implique tanto competencias técnicas en el uso de herramientas de
inteligencia artificial como un entendimiento profundo de las dinámicas y
relaciones complejas que subyacen en los fenómenos estudiados.
La práctica
investigativa beneficiada de esta combinación enfrenta retos, como la necesidad
de abordar la ética de las decisiones automatizadas y garantizar un uso
responsable de los datos. La conciencia de estos desafíos es crucial para
construir un marco de investigación que favorezca la transparencia y la
literatura rigurosa.
El futuro de la
investigación, al incorporar estos enfoques, se presenta prometedor: nuevas
estrategias y metodologías emergen, abriendo vías para innovaciones que pueden
transformar la forma en que formulamos y abordamos preguntas complejas. Esto no
solo enriquecerá la calidad académica, sino que también propiciará un impacto
positivo en la sociedad al traducir hallazgos en soluciones prácticas y
relevantes.
Así, esta
integración no es simplemente una tendencia, sino una necesidad imperiosa para
la producción de conocimiento pertinente y sostenible ante los desafíos
contemporáneos. El fortalecimiento de esta relación entre inteligencia
artificial y pensamiento complejo es esencial para avanzar en la investigación
y contribuir al desarrollo integral de las ciencias sociales y humanas.
REFERENCIAS
Almazán, Y. R., Parra-González, E. F., Zurita-Aguilar, K. A., Miranda,
J. M., & Carranza, D. B. (2023). ChatGPT: La
inteligencia artificial como herramienta de apoyo al desarrollo de las
competencias STEM en los procesos de aprendizaje de
los estudiantes. ReCIBE, Revista electrónica de
computación, informática, biomédica y electrónica, 12(1), C5-12.
https://doi.org/10.32870/recibe.v12i1.291
Axpe, M. R. V. (2024). Complejidad, inteligencia artificial y ética.
Revista Iberoamericana de Complejidad y Ciencias Económicas, 2(2), 63-77.
https://doi.org/10.48168/ricce.v2n2p63
Boddington,
P. (2023). AI ethics.
Singapur: Springer International Publishing, 48.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-9382-4
Bolaño-García, M. & Duarte-Acosta, N. (2024). Una revisión
sistemática del uso de la inteligencia artificial en la educación. Revista
Colombiana de Cirugía, 39(1), 51-63. https://doi.org/10.30944/20117582.2365
Erazo-Castillo, J. (2023). Auditoría del futuro, la prospectiva y la
inteligencia artificial para anticipar riesgos en las organizaciones. Revista
Digital Novasinergia, 6(1), 105-119.
https://doi.org/10.37135/ns.01.11.07
Floridi,
L. y Cowls, J. (2022). Un marco unificado de cinco
principios para la IA en la sociedad. Aprendizaje automático y la ciudad:
Aplicaciones en arquitectura y diseño urbano, 535-545.
https://doi.org/10.1002/9781119815075.ch45
Gómez, D., & Rivera, L. (2023). Desafíos éticos en el uso de
inteligencia artificial para la educación superior. Revista de Educación y
Tecnología, 34(1), 85–104.
Gutiérrez, J. J. C., Figueroa, J. D. M., Choque, G. A. P., Angulo, D. D.
C., & Matos, J. C. (2025). Ciencia Abierta y Colaborativa en la Era de la
Inteligencia Artificial. Revista Veritas de Difusão
Científica, 6(1), 2162-2172. https://doi.org/10.61616/rvdc.v6i1.505
Holmes, W., Hui, Z., Miao, F., & Ronghuai,
H. (2021). Inteligencia artificial y educación: Guía para las personas a cargo
de formular políticas. Unesco Publishing. https://n9.cl/tphrf
Journal
of Educational Computing Research. (2023). Artificial intelligence
and academic productivity:
new directions in higher education. Journal of Educational Computing Research, 61(5), 893–912.
Laura, M. M. (2024). Definición del concepto obras de arte vivas (A-LIFE ART) en plena revolución de las Inteligencias
Artificiales. Las Inteligencias Artificiales en el arte. Prácticas, pensamiento
y resistencias, 75. https://www.torrossa.com/en/resources/an/5852068#page=75
Li, J., Li, D., Savarese, S., & Hoi, S. (2023). Blip-2: Bootstrapping
language-image pre-training
with frozen image encoders and large language models. In International conference
on machine learning (pp.
19730-19742). PMLR.
https://proceedings.mlr.press/v202/li23q
Lu, Y., Wang, Q., & Zhao, H. (2023). AI-assisted
thesis writing: a new paradigm in postgraduate education. Computers & Education, 196, 104688.
Luckin, R., Cukurova, M., Kent, C., & Du Boulay,
B. (2022). Empowering educators
to be AI-ready. Computers and Education:
Artificial Intelligence, 3, 100076.
https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100076
Luna, M. C. (2025). Análisis documental del impacto de las TIC y la IA
en la formación de Competencias Investigativas. Revista Andina de
investigaciones en Ciencias Pedagógicas, (2), 203-240.
https://doi.org/10.69633/8zh40x62
Ministerio de Educación de Bolivia. (2022). Informe Nacional sobre la
calidad de la educación superior en Bolivia. La Paz: Ministerio de Educación.
Morales-Escobar, I., & Flórez-Parra, J. (2022). Evaluación del nivel
de competencia comunicativa escritora en estudiantes universitarios. Educación
y Humanismo, 24(42), 106-125. https://doi.org/10.17081/eduhum.24.42.5181
Morin, E. (2006). El pensamiento complejo. Gedisa.
https://cursoenlineasincostoedgarmorin.org/images/descargables/Morin_Introduccion_al_pensamiento_complejo.pdf
Nicolescu,
B. (2008). In vitro and in vivo knowledge: Methodology of transdisciplinarity, en: B. Nicolescu
(Ed.), Transdisciplinarity: Theory
and practice. Hampton. New Jersey. pp. 1-21.
Qin, C., Zhang, A., Zhang, Z., Chen, J., Yasunaga,
M. y Yang, D. (2023). ¿ChatGPT es un solucionador de
tareas de procesamiento de lenguaje natural de uso general? arXiv
preimpresión arXiv:2302.06476. https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.06476
Ramírez Mendoza, P. N., Vargas Ayarza, A., Cedeño Ramírez, A., Leiva Gomez, L. E., & Calsin Pérez,
R. A. (2025). El pensamiento complejo, la transformación digital y la IA en la
educación superior. Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la
Educación, 9(37), 1027-1038.
https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v9i37.966
Russell, S., & Norvig, P. (2022).
Artificial Intelligence: A Modern Approach
(4th ed.). Pearson.
Salazar, J. A. A. & Cervantes, C. E. V. (2024). El pensamiento
complejo y la construcción de conocimiento: una perspectiva Moriniana.
Revista Vida, 6(1), 33-50. https://doi.org/10.36314/revistavida.v6i1.41
Senge, P. M. (2006). La quinta disciplina: el arte y la práctica de la
organización abierta al aprendizaje. Ediciones Granica.
Suarez Arias, L. C., & Rodríguez Cañas, G. A. (2024). Elementos y
modelos clave para estimar la incertidumbre en el marco de la planificación
estratégica. Revista Universidad y Sociedad, 16(4), 99-115.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/4529
Tang, J., Wang, Y., Ning, L., Luo, Y., Karki, D. (2023). Application Risk Analysis of
Artificial Intelligence in Public
Management Based on Cloud
Computing. Lecture Notes on
Data Engineering and Communications
Technologies, 122, pp. 726-735. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3632-6_84
Van Dis, E. A., Bollen, J., Zuidema, W., Van Rooij, R., &
Bockting, C. L. (2023). ChatGPT:
five priorities for research. Nature,
614(7947), 224-226. https://www.nature.com/articles/d41586-023-00288-7
Zawacki-Richter,
O., Bai, J. Y., Lee, K., Slagter van Tryon, P. J.,
& Prinsloo, P. (2024). New advances
in artificial intelligence applications
in higher education?
International Journal of Educational Technology in Higher Education, 21(1), 32.
https://doi.org/10.1186/s41239-024-00464-3
Zhang, H., Torres, M., & García, P. (2022). Impact
of AI-assisted learning in postgraduate thesis development across Latin America.
Higher Education Analytics, 9(3), 201–218.